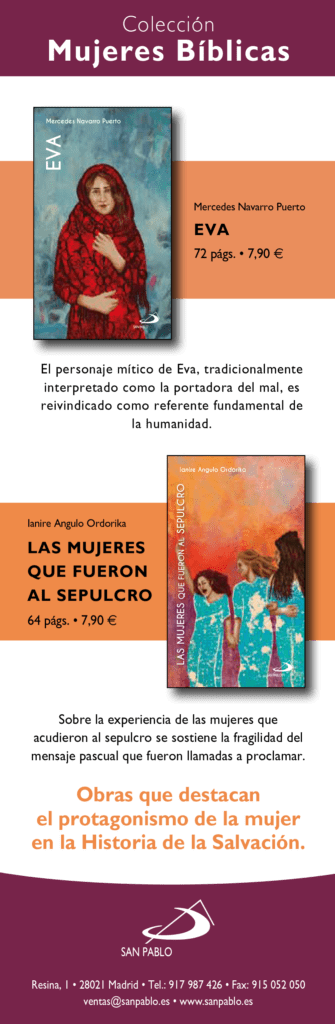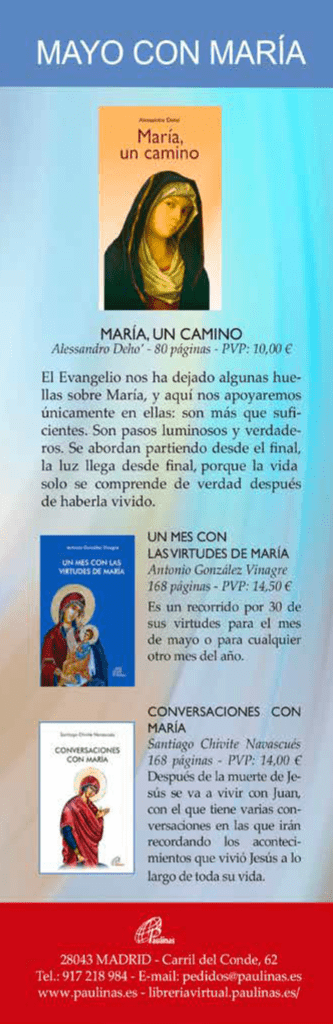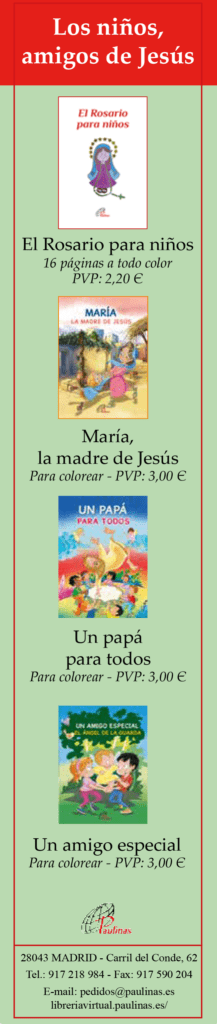Integridad de la creación y VIDA CONSAGRADA
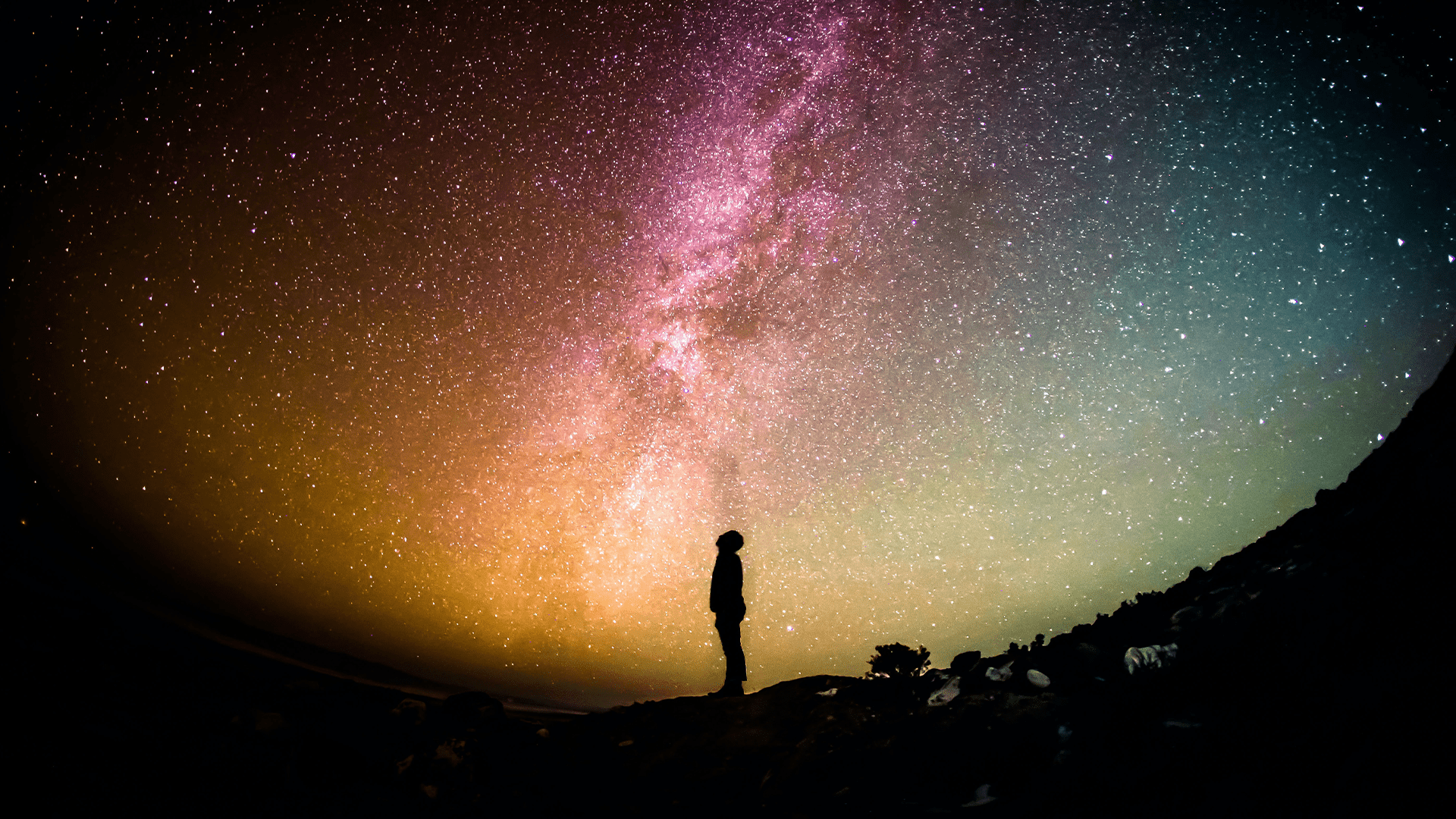
Foto de Greg Rakozy en Unsplash
Un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia

Por Alejandro Fernández Barrajón
Por suerte, nuestro tiempo se alía cada día más con toda naturalidad con la ecología. Ha crecido de manera admirable una conciencia ecológica entre nosotros que se traduce en una honda preocupación por la naturaleza.
No sabemos si en el fondo es un cierto miedo a un futuro contaminado en todos los sentidos, a la amenaza real del cáncer o si, en realidad, es un deseo ardiente de hermanarnos con la naturaleza y descubrir así la huella de Dios en ella. Lo cierto es que en esto nos va la vida. Cada día somos más conscientes. La gente manifiesta una importante preocupación ante la energía nuclear, las radiaciones, las antenas de telefonía móvil, las torres solares, los abonos químicos, los productos transgénicos e incluso los teléfonos móviles por miedo a posibles radiaciones dañinas o contaminaciones de otro tipo para la salud. Y hace muy bien.
Necesitamos reconciliarnos con la madre naturaleza, encontrarnos en ella, disfrutar de ella y para eso es imprescindible conocerla, respetarla y amarla.
Yo he crecido a la fe en plena naturaleza. Antes de tener conciencia de Iglesia y mucho más de normas, ritos y estructuras, he rezado en lo alto de los montes, mientras acompañaba a mis cabras, entre almendros y olivos, a la sombra de la ladera de la montaña y en lo alto de los picos más rocosos donde la vista se perdía en el horizonte. Puedo decir, con toda propiedad, que mi fe es primero y esencialmente ecológica.
Mi primer atentado ecológico y mi primera lección ecológica ocurrieron cuando tenía solo seis años…
Desde muy niño he disfrutado contemplando el sol que nace de lo alto y en mi interior he cultivado una preciosa intuición: que tanta belleza no era casual, sino un regalo de un amor inmenso de Alguien que nos amaba sin medida y al que más tarde pude identificar por la fe de mi madre y la fe de la Iglesia, la otra madre, con el nombre de Dios.

Foto de Kalen Emsley en Unsplash
El primer templo donde yo he rezado siendo niño han sido la montaña y el valle. Admirado la mayoría de las veces por la luz radiante de la mañana, con tonos rosados y dorados, y asustado en otras ocasiones por la fuerza amenazante de la tormenta cuando los cielos se enlutecían y descargaban inmisericordes sus rayos y truenos, su viento y la furia del agua sobre nuestros trigales maduros. Y en esas circunstancias mi madre me enseñó a agradecer y a suplicar.

Yo he crecido a la fe en plena naturaleza. Antes de tener conciencia de Iglesia y mucho más de normas, ritos y estructuras, he rezado en lo alto de los montes, mientras acompañaba a mis cabras.
Me enseñó a agradecer la belleza de las peonias que crecen en la solana de los cerros, el agua que escasea tanto en nuestras tierras manchegas, la vida recién estrenada de los polluelos y perdigones que me encontraba cada día en los nidos y en los surcos por donde caminaba acompañando a mi pequeño rebaño.
Cuando llegaba la primavera y nuestras sierras, agostadas y maltratadas por los hielos del invierno, se cubrían de verde y de flores, todo exigía una oración y una admiración sin remedio. Cuando las sierras, abarrotadas de jaras, se vestían de flores blancas bellísimas, la oración brotaba de mis labios niños con la misma serenidad con que el agua brota del manantial. Y más de una vez me arrodillé sobre la tierra alfombrada de hierba en lo alto del monte o en el valle para rezar con sencillas oraciones que me había enseñado mi madre u otras que yo mismo me inventaba. Nadie me forzaba, nadie me veía, pero yo sabía muy bien que Dios me miraba con cariño y escuchaba atentamente lo que yo le decía en el secreto del silencio. Era nuestro secreto.
Me enseñaron a agradecer y a suplicar.
Cada vez que la tormenta amenazaba y oscuros nubarrones, en pleno mes de julio, se cernían sobre los trigales y centenos y sobre las vides cuajadas de racimos tiernos todavía, mi madre nos llevaba, a mis hermanos y a mí, a una habitación oscura, a rezar para pedir a Dios que la tormenta no hiciera daño a las cosechas a punto de ser recogidas. Aún puedo ver, si hago memoria en el corazón, la pequeña vela encendida que mi madre guardaba para aquellas ocasiones.

La Iglesia, y en ella la Vida Consagrada, ha cometido el pecado de la dejadez y del olvido a la hora de vivir en primera persona la propuesta ecológica.
En efecto el primer templo donde he rezado ha sido la naturaleza; y el primer templo material donde he rezado ha sido el que yo mismo he construido con piedras y pizarras para albergar una pequeña piedra, que a mí me parecía una imagen de la virgen, o una pequeña cruz que yo mismo había tallado con mi machete monte arriba y monte abajo.
Nadie podrá negarme que la naturaleza ha sido para mí ámbito de fe y de encuentro con el Dios escondido que tenía prisa por dárseme a conocer. Aún hoy, después de tantos años, cuando recorro los viejos montes de mi infancia pastoril puedo encontrar, si me lo propongo, pizarras marcadas por mí con una cruz o pequeños garabatos donde puede leerse María. Son las marcas de una fe infantil pero firme que quería abrirse paso con decisión, como la vida.
Yo descubrí muy pronto la huella de Dios en la naturaleza y esta fe infantil se hizo tan intensa que hasta hoy vivo de las rentas de entonces.
Yo quisiera encontrar palabras –y no lo he conseguido– para explicaros la emoción intensa y la experiencia mística que he sentido cuando caminaba de madrugada con mis cabras hacia la cumbre de la montaña mientras los senderos se iluminaban por la luz de la luna llena. Como si una caricia blanca de luz de Dios se hubiera depositado en las piedras y en los senderos, en las encinas y en los tomillos.
Supe después que aquella fe era infantil porque estaba unida solamente a la belleza y no contemplaba el sufrimiento ni la injusticia.
La primera duda o inquietud que surgió en mí vino acompañada del pan. Mi madre nos enseñó a besar el pan cada vez que un trozo se nos caía al suelo. Y recuerdo que siempre nos decía: el pan es un regalo de Dios y no se puede tirar porque hay muchos niños en el mundo que no tienen pan para comer. Y mi fe empezó a llenarse de interrogantes, muy simples, pero muy necesarios para crecer. En la misma naturaleza descubrí la crueldad y la violencia de manera evidente. ¿Cómo olvidar que la culebra devoró en muchas ocasiones los polluelos que yo cada día veía crecer en su nido? ¿Cómo olvidar la picadura cruel de la víbora a mis cabras y su sufrimiento porque no podían comer con la boca hinchada por el efecto del veneno? ¿Cómo olvidar la crueldad del águila que criaba en los riscos del monte llamado Madroñal, que yo tantas veces exploré, cuando se lanzaba sobre los cabritos recién nacidos y los convertía en su presa?
Descubrí entonces que la vida era compleja y misteriosa. Exactamente igual que sucede con la ecología.
La Iglesia, y en ella la Vida Consagrada, ha cometido el pecado de la dejadez y del olvido a la hora de vivir en primera persona la propuesta ecológica. Y ahora parece que tenemos prisa por recuperar el espacio y el tiempo perdidos para que nadie nos arrebate lo que ha sido siempre patrimonio eclesial. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Aún son escasas las propuestas ecológicas desde el ámbito eclesial y extrañas las homilías que abordan la propuesta ecológica como voluntad de Dios y ámbito de crecimiento humano y espiritual. Aún son escasos los movimientos de apoyo, desde el espacio eclesial, a los grupos humanos, religiosos o no, que tienen entre sus prioridades la ecología. Preferimos ir por libre en vez de sumarnos a lo que ya actúa.
El papa Francisco, como una bendición, nos ha dado un impulso necesario en la carta encíclica Laudato si’ al recordarnos que la naturaleza no es algo externo a nosotros mismos, sino que somos nosotros mismos.
Otros artículos
Artículos
DE LOS «MAGOS» QUE DURAN TODO EL AÑO
«(Los magos) se retiraron a su tierra por otro camino» (cf Mt. 2,12)Este podría ser hoy nuestro titular: se nos fueron los Magos. Sí, un año más y como siempre. Un año más, se podría decir que los Magos pasaron por nuestras vidas y entraron y salieron por nuestros...
La depresión y la ansiedad en los adolescentes – A la luz de la encíclica Spe salvi
A raíz de la pandemia, los casos de depresión y ansiedad en jóvenes se han disparado en todo el mundo. Ante este problema que como un tsunami ha sacudido a la sociedad actual, ¿qué dice la Iglesia? Tengo una hija que desde hace dos años padece de depresión y...
NAVIDAD: La fiesta de la nueva creación
La Navidad es la fiesta de la nueva creación, de la belleza del cosmos, de la gloria de Dios. Gloria que conocían los ángeles cuando cantaron: «Gloria in excelsis Deo». Esa misma gloria, que con su claridad envolvió a los pastores, que velaban en la noche su rebaño....